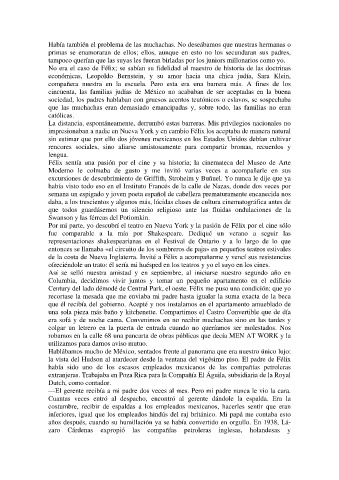Page 106 - La Cabeza de la Hidra
P. 106
Había también el problema de las muchachas. No deseábamos que nuestras hermanas o
primas se enamoraran de ellos; ellos, aunque en esto no los secundaran sus padres,
tampoco querían que las suyas les fueran birladas por los juniors millonarios como yo.
No era el caso de Félix; se sabían su fidelidad al maestro de historia de las doctrinas
económicas, Leopoldo Bernstein, y su amor hacia una chica judía, Sara Klein,
compañera nuestra en la escuela. Pero esta era una barrera más. A fines de los
cincuenta, las familias judías de México no acababan de ser aceptadas en la buena
sociedad, los padres hablaban con gruesos acentos teutónicos o eslavos, se sospechaba
que las muchachas eran demasiado emancipadas y, sobre todo, las familias no eran
católicas.
La distancia, espontáneamente, derrumbó estas barreras. Mis privilegios nacionales no
impresionaban a nadie en Nueva York y en cambio Félix los aceptaba de manera natural
sin estimar que por ello dos jóvenes mexicanos en los Estados Unidos debían cultivar
rencores sociales, sino aliarse amistosamente para compartir bromas, recuerdos y
lengua.
Félix sentía una pasión por el cine y su historia; la cinemateca del Museo de Arte
Moderno le colmaba de gusto y me invitó varias veces a acompañarle en sus
excursiones de descubrimiento de Griffith, Stroheim y Buñuel. Yo nunca le dije que ya
había visto todo eso en el Instituto Francés de la calle de Nazas, donde dos veces por
semana un espigado y joven poeta español de cabellera prematuramente encanecida nos
daba, a los trescientos y algunos más, lúcidas clases de cultura cinematográfica antes de
que todos guardásemos un silencio religioso ante las fluidas ondulaciones de la
Swanson y las férreas del Potiomkin.
Por mi parte, yo descubrí el teatro en Nueva York y la pasión de Félix por el cine sólo
fue comparable a la mía por Shakespeare. Dediqué un verano a seguir las
representaciones shakespearianas en el Festival de Ontario y a lo largo de lo que
entonces se llamaba «el circuito de los sombreros de paja» en pequeños teatros estivales
de la costa de Nueva Inglaterra. Invité a Félix a acompañarme y vencí sus resistencias
ofreciéndole un trato: él sería mi huésped en los teatros y yo el suyo en los cines.
Así se selló nuestra amistad y en septiembre, al iniciarse nuestro segundo año en
Columbia, decidimos vivir juntos y tomar un pequeño apartamento en el edificio
Century del lado démodé de Central Park, el oeste. Félix me puso una condición: que yo
recortase la mesada que me enviaba mi padre hasta igualar la suma exacta de la beca
que él recibía del gobierno. Acepté y nos instalamos en el apartamento amueblado de
una sola pieza más baño y kitchenette. Compartimos el Castro Convertible que de día
era sofá y de noche cama. Convenimos en no recibir muchachas sino en las tardes y
colgar un letrero en la puerta de entrada cuando no queríamos ser molestados. Nos
robamos en la calle 68 una pancarta de obras públicas que decía MEN AT WORK y la
utilizamos para darnos aviso mutuo.
Hablábamos mucho de México, sentados frente al panorama que era nuestro único lujo:
la vista del Hudson al atardecer desde la ventana del vigésimo piso. El padre de Félix
había sido uno de los escasos empleados mexicanos de las compañías petroleras
extranjeras. Trabajaba en Poza Rica para la Compañía El Águila, subsidiaria de la Royal
Dutch, como contador.
—El gerente recibía a mi padre dos veces al mes. Pero mi padre nunca le vio la cara.
Cuantas veces entró al despacho, encontró al gerente dándole la espalda. Era la
costumbre, recibir de espaldas a los empleados mexicanos, hacerles sentir que eran
inferiores, igual que los empleados hindús del raj británico. Mi papá me contaba esto
años después, cuando su humillación ya se había convertido en orgullo. En 1938, Lá-
zaro Cárdenas expropió las compañías petroleras inglesas, holandesas y