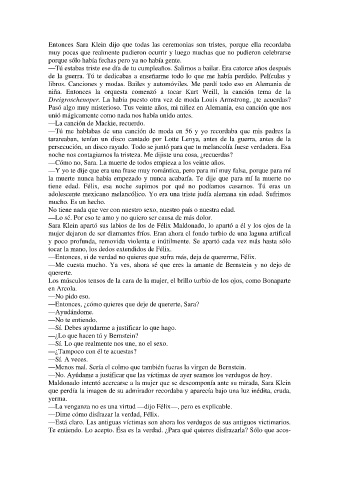Page 24 - La Cabeza de la Hidra
P. 24
Entonces Sara Klein dijo que todas las ceremonias son tristes, porque ella recordaba
muy pocas que realmente pudieron ocurrir y luego muchas que no pudieron celebrarse
porque sólo había fechas pero ya no había gente.
—Tú estabas triste ese día de tu cumpleaños. Salimos a bailar. Era catorce años después
de la guerra. Tú te dedicabas a enseñarme todo lo que me había perdido. Películas y
libros. Canciones y modas. Bailes y automóviles. Me perdí todo eso en Alemania de
niña. Entonces la orquesta comenzó a tocar Kurt Weill, la canción tema de la
Dreigroschenoper. La había puesto otra vez de moda Louis Armstrong, ¿te acuerdas?
Pasó algo muy misterioso. Tus veinte años, mi niñez en Alemania, esa canción que nos
unió mágicamente como nada nos había unido antes.
—La canción de Mackie, recuerdo.
—Tú me hablabas de una canción de moda en 56 y yo recordaba que mis padres la
tarareaban, tenían un disco cantado por Lotte Lenya, antes de la guerra, antes de la
persecución, un disco rayado. Todo se juntó para que tu melancolía fuese verdadera. Esa
noche nos contagiamos la tristeza. Me dijiste una cosa, ¿recuerdas?
—Cómo no, Sara. La muerte de todos empieza a los veinte años.
—Y yo te dije que era una frase muy romántica, pero para mí muy falsa, porque para mí
la muerte nunca había empezado y nunca acabaría. Te dije que para mí la muerte no
tiene edad. Félix, esa noche supimos por qué no podíamos casarnos. Tú eras un
adolescente mexicano melancólico. Yo era una triste judía alemana sin edad. Sufrimos
mucho. Es un hecho.
No tiene nada que ver con nuestro sexo, nuestro país o nuestra edad.
—Lo sé. Por eso te amo y no quiero ser causa de más dolor.
Sara Klein apartó sus labios de los de Félix Maldonado, lo apartó a él y los ojos de la
mujer dejaron de ser diamantes fríos. Eran ahora el fondo turbio de una laguna artifical
y poco profunda, removida violenta e inútilmente. Se apartó cada vez más hasta sólo
tocar la mano, los dedos extendidos de Félix.
—Entonces, si de verdad no quieres que sufra más, deja de quererme, Félix.
—Me cuesta mucho. Ya ves, ahora sé que eres la amante de Bernstein y no dejo de
quererte.
Los músculos tensos de la cara de la mujer, el brillo turbio de los ojos, como Bonaparte
en Arcola.
—No pido eso.
—Entonces, ¿cómo quieres que deje de quererte, Sara?
—Ayudándome.
—No te entiendo.
—Sí. Debes ayudarme a justificar lo que hago.
—¿Lo que hacen tú y Bernstein?
—Sí. Lo que realmente nos une, no el sexo.
—¿Tampoco con él te acuestas?
—Sí. A veces.
—Menos mal. Sería el colmo que también fueras la virgen de Bernstein.
—No. Ayúdame a justificar que las víctimas de ayer seamos los verdugos de hoy.
Maldonado intentó acercarse a la mujer que se descomponía ante su mirada, Sara Klein
que perdía la imagen de su admirador recordaba y aparecía bajo una luz inédita, cruda,
yerma.
—La venganza no es una virtud —dijo Félix—, pero es explicable.
—Dime cómo disfrazar la verdad, Félix.
—Está claro. Las antiguas víctimas son ahora los verdugos de sus antiguos victimarios.
Te entiendo. Lo acepto. Ésa es la verdad. ¿Para qué quieres disfrazarla? Sólo que acos-