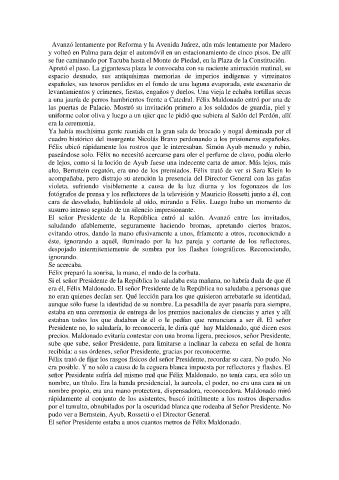Page 27 - La Cabeza de la Hidra
P. 27
Avanzó lentamente por Reforma y la Avenida Juárez, aún más lentamente por Madero
y volteó en Palma para dejar el automóvil en un estacionamiento de cinco pisos. De allí
se fue caminando por Tacuba hasta el Monte de Piedad, en la Plaza de la Constitución.
Apretó el paso. La gigantesca plaza le convocaba con su naciente animación matinal, su
espacio desnudo, sus antiquísimas memorias de imperios indígenas y virreinatos
españoles, sus tesoros perdidos en el fondo de una laguna evaporada, este escenario de
levantamientos y crímenes, fiestas, engaños y duelos. Una vieja le echaba tortillas secas
a una jauría de perros hambrientos frente a Catedral. Félix Maldonado entró por una de
las puertas de Palacio. Mostró su invitación primero a los soldados de guardia, piel y
uniforme color oliva y luego a un ujier que le pidió que subiera al Salón del Perdón, allí
era la ceremonia.
Ya había muchísima gente reunida en la gran sala de brocado y nogal dominada por el
cuadro histórico del insurgente Nicolás Bravo perdonando a los prisioneros españoles.
Félix ubicó rápidamente los rostros que le interesaban. Simón Ayub menudo y rubio,
paseándose solo. Félix no necesitó acercarse para oler el perfume de clavo, podía olerlo
de lejos, como si la loción de Ayub fuese una indecente carta de amor. Más lejos, más
alto, Bernstein cegatón, era uno de los premiados. Félix trató de ver si Sara Klein lo
acompañaba, pero distrajo su atención la presencia del Director General con las gafas
violeta, sufriendo visiblemente a causa de la luz diurna y los fogonazos de los
fotógrafos de prensa y los reflectores de la televisión y Mauricio Rossetti junto a él, con
cara de desvelado, hablándole al oído, mirando a Félix. Luego hubo un momento de
susurro intenso seguido de un silencio impresionante.
El señor Presidente de la República entró al salón. Avanzó entre los invitados,
saludando afablemente, seguramente haciendo bromas, apretando ciertos brazos,
evitando otros, dando la mano efusivamente a unos, fríamente a otros, reconociendo a
éste, ignorando a aquél, iluminado por la luz pareja y cortante de los reflectores,
despojado intermitentemente de sombra por los flashes fotográficos. Reconociendo,
ignorando.
Se acercaba.
Félix preparó la sonrisa, la mano, el nudo de la corbata.
Si el señor Presidente de la República lo saludaba esta mañana, no habría duda de que él
era él, Félix Maldonado. El señor Presidente de la República no saludaba a personas que
no eran quienes decían ser. Qué lección para los que quisieron arrebatarle su identidad,
aunque sólo fuese la identidad de su nombre. La pesadilla de ayer pasaría para siempre,
estaba en una ceremonia de entrega de los premios nacionales de ciencias y artes y allí
estaban todos los que dudaban de él o le pedían que renunciara a ser él. El señor
Presidente no, lo saludaría, lo reconocería, le diría qué hay Maldonado, qué dicen esos
precios. Maldonado evitaría contestar con una broma ligera, preciosos, señor Presidente,
sube que sube, señor Presidente, para limitarse a inclinar la cabeza en señal de honra
recibida: a sus órdenes, señor Presidente, gracias por reconocerme.
Félix trató de fijar los rasgos físicos del señor Presidente, recordar su cara. No pudo. No
era posible. Y no sólo a causa de la ceguera blanca impuesta por reflectores y flashes. El
señor Presidente sufría del mismo mal que Félix Maldonado, no tenía cara, era sólo un
nombre, un título. Era la banda presidencial, la aureola, el poder, no era una cara ni un
nombre propio, era una mano protectora, dispensadora, reconocedora. Maldonado miró
rápidamente al conjunto de los asistentes, buscó inútilmente a los rostros dispersados
por el tumulto, obnubilados por la oscuridad blanca que rodeaba al Señor Presidente. No
pudo ver a Bernstein, Ayub, Rossetti o el Director General.
El señor Presidente estaba a unos cuantos metros de Félix Maldonado.