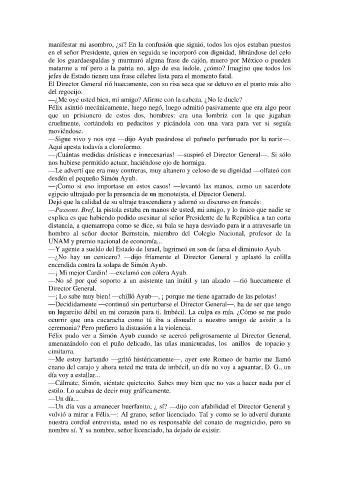Page 31 - La Cabeza de la Hidra
P. 31
manifestar mi asombro, ¿sí? En la confusión que siguió, todos los ojos estaban puestos
en el señor Presidente, quien en seguida se incorporó con dignidad, librándose del celo
de los guardaespaldas y murmuró alguna frase de cajón, muero por México o pueden
matarme a mí pero a la patria no, algo de esa índole, ¿cómo? Imagino que todos los
jefes de Estado tienen una frase célebre lista para el momento fatal.
El Director General rió huecamente, con su risa seca que se detuvo en el punto más alto
del regocijo.
—¿Me oye usted bien, mi amigo? Afirme con la cabeza. ¿No le duele?
Félix asintió mecánicamente, luego negó, luego admitió pasivamente que era algo peor
que un prisionero de estos dos, hombres: era una lombriz con la que jugaban
cruelmente, cortándola en pedacitos y picándola con una vara para ver si seguía
moviéndose.
—Sigue vivo y nos oye —dijo Ayub pasándose el pañuelo perfumado por la nariz—.
Aquí apesta todavía a cloroformo.
—¡Cuántas medidas drásticas e innecesarias! —suspiró el Director General—. Si sólo
nos hubiese permitido actuar, haciéndose ojo de hormiga.
—Le advertí que era muy contreras, muy altanero y celoso de su dignidad —olfateó con
desdén el pequeño Simón Ayub.
—¡Como si eso importase en estos casos! —levantó las manos, como un sacerdote
egipcio ultrajado por la presencia de un monoteísta, el Director General.
Dejó que la calidad de su ultraje trascendiera y adornó su discurso en francés:
—Passons. Bref, la pistola estaba en manos de usted, mi amigo, y lo único que nadie se
explica es que habiendo podido asesinar al señor Presidente de la República a tan corta
distancia, a quemarropa como se dice, su bala se haya desviado para ir a atravesarle un
hombro al señor doctor Bernstein, miembro del Colegio Nacional, profesor de la
UNAM y premio nacional de economía...
—Y agente a sueldo del Estado de Israel, lagrimeó en son de farsa el diminuto Ayub.
—¿No hay un cenicero? —dijo fríamente el Director General y aplastó la colilla
encendida contra la solapa de Simón Ayub.
—¡ Mi mejor Cardin! —exclamó con cólera Ayub.
—No sé por qué soporto a un asistente tan inútil y tan alzado —rió huecamente el
Director General.
—¡ Lo sabe muy bien! —chilló Ayub—, ¡ porque me tiene agarrado de las pelotas!
—Decididamente —continuó sin perturbarse el Director General—, ha de ser que tengo
un lugarcito débil en mi corazón para ti. Imbécil. La culpa es mía. ¿Cómo se me pudo
ocurrir que una cucaracha como tú iba a disuadir a nuestro amigo de asistir a la
ceremonia? Pero prefiero la disuasión a la violencia.
Félix pudo ver a Simón Ayub cuando se acercó peligrosamente al Director General,
amenazándolo con el puño delicado, las uñas manicuradas, los anillos de topacio y
cimitarra.
—Me estoy hartando —gritó histéricamente—, ayer este Romeo de barrio me llamó
enano del carajo y ahora usted me trata de imbécil, un día no voy a aguantar, D. G., un
día voy a estallar...
—Cálmate, Simón, siéntate quietecito. Sabes muy bien que no vas a hacer nada por el
estilo. Lo acabas de decir muy gráficamente.
—Un día...
—Un día vas a amanecer huerfanito, ¿ sí? —dijo con afabilidad el Director General y
volvió a mirar a Félix—: Al grano, señor licenciado. Tal y como se lo advertí durante
nuestra cordial entrevista, usted no es responsable del conato de magnicidio, pero su
nombre sí. Y su nombre, señor licenciado, ha dejado de existir.