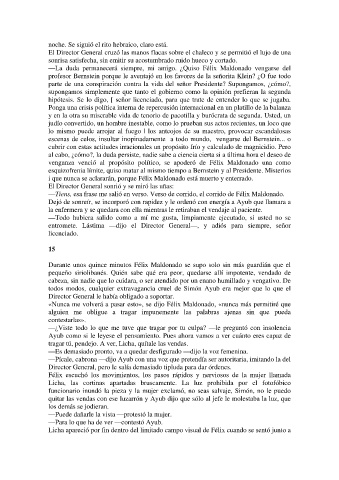Page 33 - La Cabeza de la Hidra
P. 33
noche. Se siguió el rito hebraico, claro está.
El Director General cruzó las manos flacas sobre el chaleco y se permitió el lujo de una
sonrisa satisfecha, sin emitir su acostumbrado ruido hueco y cortado.
—La duda permanecerá siempre, mi amigo. ¿Quiso Félix Maldonado vengarse del
profesor Bernstein porque le aventajó en los favores de la señorita Klein? ¿O fue todo
parte de una conspiración contra la vida del señor Presidente? Supongamos, ¿cómo?,
supongamos simplemente que tanto el gobierno como la opinión prefieran la segunda
hipótesis. Se lo digo, [ señor licenciado, para que trate de entender lo que se jugaba.
Ponga una crisis política interna de repercusión internacional en un platillo de la balanza
y en la otra su miserable vida de tenorio de pacotilla y burócrata de segunda. Usted, un
judío convertido, un hombre inestable, como lo prueban sus actos recientes, un loco que
lo mismo puede arrojar al fuego | los anteojos de su maestro, provocar escandalosas
escenas de celos, insultar inopinadamente a todo mundo, vengarse del Bernstein... o
cubrir con estas actitudes irracionales un propósito frío y calculado de magnicidio. Pero
al cabo, ¿cómo?, la duda persiste, nadie sabe a ciencia cierta si a última hora el deseo de
venganza venció al propósito político, se apoderó de Félix Maldonado una como
esquizofrenia límite, quiso matar al mismo tiempo a Bernstein y al Presidente. Misterios
i que nunca se aclararán, porque Félix Maldonado está muerto y enterrado.
El Director General sonrió y se miró las uñas:
—Tiens, esa frase me salió en verso. Verso de corrido, el corrido de Félix Maldonado.
Dejó de sonreír, se incorporó con rapidez y le ordenó con energía a Ayub que llamara a
la enfermera y se quedara con ella mientras le retiraban el vendaje al paciente.
—Todo hubiera salido como a mí me gusta, limpiamente ejecutado, si usted no se
entromete. Lástima —dijo el Director General—, y adiós para siempre, señor
licenciado.
15
Durante unos quince minutos Félix Maldonado se supo solo sin más guardián que el
pequeño siriolibanés. Quién sabe qué era peor, quedarse allí impotente, vendado de
cabeza, sin nadie que lo cuidara, o ser atendido por un enano humillado y vengativo. De
todos modos, cualquier extravagancia cruel de Simón Ayub era mejor que lo que el
Director General le había obligado a soportar.
«Nunca me volverá a pasar esto», se dijo Félix Maldonado, «nunca más permitiré que
alguien me obligue a tragar impunemente las palabras ajenas sin que pueda
contestarlas».
—¿Viste todo lo que me tuve que tragar por tu culpa? —le preguntó con insolencia
Ayub como si le leyese el pensamiento. Pues ahora vamos a ver cuánto eres capaz de
tragar tú, pendejo. A ver, Licha, quítale las vendas.
—Es demasiado pronto, va a quedar desfigurado —dijo la voz femenina.
—Pícale, cabrona —dijo Ayub con una voz que pretendía ser autoritaria, imitando la del
Director General, pero le salía demasiado tipluda para dar órdenes.
Félix escuchó los movimientos, los pasos rápidos y nerviosos de la mujer llamada
Licha, las cortinas apartadas bruscamente. La luz prohibida por el fotofóbico
funcionario inundó la pieza y la mujer exclamó, no seas salvaje, Simón, no le puedo
quitar las vendas con ese luzarrón y Ayub dijo que sólo al jefe le molestaba la luz, que
los demás se jodieran.
—Puede dañarle la vista —protestó la mujer.
—Para lo que ha de ver —contestó Ayub.
Licha apareció por fin dentro del limitado campo visual de Félix cuando se sentó junto a