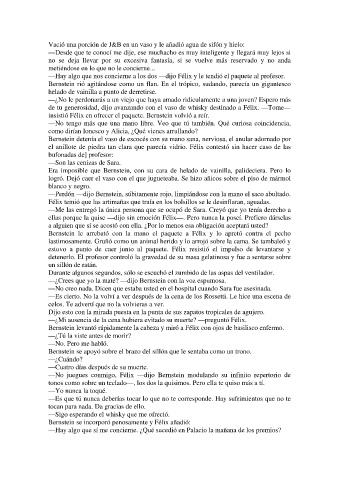Page 61 - La Cabeza de la Hidra
P. 61
Vació una porción de J&B en un vaso y le añadió agua de sifón y hielo:
—Desde que te conocí me dije, ese muchacho es muy inteligente y llegará muy lejos si
no se deja llevar por su excesiva fantasía, si se vuelve más reservado y no anda
metiéndose en lo que no le concierne...
—Hay algo que nos concierne a los dos —dijo Félix y le tendió el paquete al profesor.
Bernstein rió agitándose como un flan. En el trópico, sudando, parecía un gigantesco
helado de vainilla a punto de derretirse.
—¿No le perdonarás a un viejo que haya amado ridiculamente a una joven? Espero más
de tu generosidad, dijo avanzando con el vaso de whisky destinado a Félix. —Tome—
insistió Félix en ofrecer el paquete. Bernstein volvió a reír.
—No tengo más que una mano libre. Veo que tú también. Qué curiosa coincidencia,
como dirían Ionesco y Alicia, ¿Qué vienes arrullando?
Bernstein detenía el vaso de escocés con su mano sana, nerviosa, el anular adornado por
el anillote de piedra tan clara que parecía vidrio. Félix contestó sin hacer caso de las
bufonadas de] profesor:
—Son las cenizas de Sara.
Era imposible que Bernstein, con su cara de helado de vainilla, palideciera. Pero lo
logró. Dejó caer el vaso con el que jugueteaba. Se hizo añicos sobre el piso de mármol
blanco y negro.
—Perdón —dijo Bernstein, súbitamente rojo, limpiándose con la mano el saco abultado.
Félix temió que las artimañas que traía en los bolsillos se le desinflaran, aguadas.
—Me las entregó la única persona que se ocupó de Sara. Creyó que yo tenía derecho a
ellas porque la quise —dijo sin emoción Félix—. Pero nunca la poseí. Prefiero dárselas
a alguien que sí se acostó con ella. ¿Por lo menos esa obligación aceptará usted?
Bernstein le arrebató con la mano el paquete a Félix y lo apretó contra el pecho
lastimosamente. Gruñó como un animal herido y lo arrojó sobre la cama. Se tambaleó y
estuvo a punto de caer junto al paquete. Félix resistió el impulso de levantarse y
detenerlo. El profesor controló la gravedad de su masa gelatinosa y fue a sentarse sobre
un sillón de ratán.
Durante algunos segundos, sólo se escuchó el zumbido de las aspas del ventilador.
—¿Crees que yo la maté? —dijo Bernstein con la voz espumosa.
—No creo nada. Dicen que estaba usted en el hospital cuando Sara fue asesinada.
—Es cierto. No la volví a ver después de la cena de los Rossetti. Le hice una escena de
celos. Te advertí que no la volvieras a ver.
Dijo esto con la mirada puesta en la punta de sus zapatos tropicales de agujero.
—¿Mi ausencia de la cena hubiera evitado su muerte? —preguntó Félix.
Bernstein levantó rápidamente la cabeza y miró a Félix con ojos de basilisco enfermo.
—¿Tú la viste antes de morir?
—No. Pero me habló.
Bernstein se apoyó sobre el brazo del sillón que le sentaba como un trono.
—¿Cuándo?
—Cuatro días después de su muerte.
—No juegues conmigo, Félix —dijo Bernstein modulando su infinito repertorio de
tonos como sobre un teclado—, los dos la quisimos. Pero ella te quiso más a tí.
—Yo nunca la toqué.
—Es que tú nunca deberías tocar lo que no te corresponde. Hay sufrimientos que no te
tocan para nada. Da gracias de ello.
—Sigo esperando el whisky que me ofreció.
Bernstein se incorporó penosamente y Félix añadió:
—Hay algo que sí me concierne. ¿Qué sucedió en Palacio la mañana de los premios?