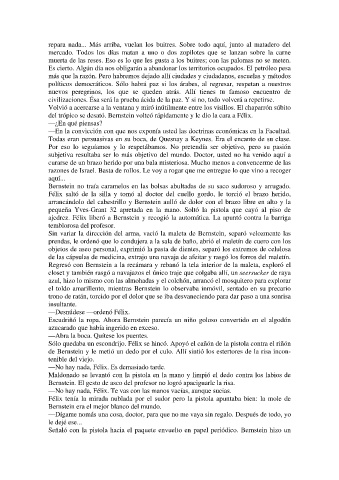Page 65 - La Cabeza de la Hidra
P. 65
repara nada... Más arriba, vuelan los buitres. Sobre todo aquí, junto al matadero del
mercado. Todos los días matan a uno o dos zopilotes que se lanzan sobre la carne
muerta de las reses. Eso es lo que les gusta a los buitres; con las palomas no se meten.
Es cierto. Algún día nos obligarán a abandonar los territorios ocupados. El petróleo pesa
más que la razón. Pero habremos dejado allí ciudades y ciudadanos, escuelas y métodos
políticos democráticos. Sólo habrá paz si los árabes, al regresar, respetan a nuestros
nuevos peregrinos, los que se queden atrás. Allí tienes tu famoso encuentro de
civilizaciones. Ésa será la prueba ácida de la paz. Y si no, todo volverá a repetirse.
Volvió a acercarse a la ventana y miró inútilmente entre los visillos. El chaparrón súbito
del trópico se desató. Bernstein volteó rápidamente y le dio la cara a Félix.
—¿En qué piensas?
—En la convicción con que nos exponía usted las doctrinas económicas en la Facultad.
Todas eran persuasivas en su boca, de Quesnay a Keynes. Era el encanto de su clase.
Por eso lo seguíamos y lo respetábamos. No pretendía ser objetivo, pero su pasión
subjetiva resultaba ser lo más objetivo del mundo. Doctor, usted no ha venido aquí a
curarse de un brazo herido por una bala misteriosa. Mucho menos a convencerme de las
razones de Israel. Basta de rollos. Le voy a rogar que me entregue lo que vino a recoger
aquí...
Bernstein no traía caramelos en las bolsas abultadas de su saco sudoroso y arrugado.
Félix saltó de la silla y tomó al doctor del cuello gordo, le torció el brazo herido,
arrancándolo del cabestrillo y Bernstein aulló de dolor con el brazo libre en alto y la
pequeña Yves-Grant 32 apretada en la mano. Soltó la pistola que cayó al piso de
ajedrez. Félix liberó a Bernstein y recogió la automática. La apuntó contra la barriga
temblorosa del profesor.
Sin variar la dirección del arma, vació la maleta de Bernstein, separó velozmente las
prendas, le ordenó que lo condujera a la sala de baño, abrió el maletín de cuero con los
objetos de aseo personal, exprimió la pasta de dientes, separó los extremos de celulosa
de las cápsulas de medicina, extrajo una navaja de afeitar y rasgó los forros del maletín.
Regresó con Bernstein a la recámara y rebanó la tela interior de la maleta, exploró el
closet y también rasgó a navajazos el único traje que colgaba allí, un seersucker de raya
azul, hizo lo mismo con las almohadas y el colchón, arrancó el mosquitero para explorar
el toldo amarillento, mientras Bernstein lo observaba inmóvil, sentado en su precario
trono de ratán, torcido por el dolor que se iba desvaneciendo para dar paso a una sonrisa
insultante.
—Desnúdese —ordenó Félix.
Escudriñó la ropa. Ahora Bernstein parecía un niño goloso convertido en el algodón
azucarado que había ingerido en exceso.
—Abra la boca. Quítese los puentes.
Sólo quedaba un escondrijo. Félix se hincó. Apoyó el cañón de la pistola contra el riñón
de Bernstein y le metió un dedo por el culo. Allí sintió los estertores de la risa incon-
tenible del viejo.
—No hay nada, Félix. Es demasiado tarde.
Maldonado se levantó con la pistola en la mano y limpió el dedo contra los labios de
Bernstein. El gesto de asco del profesor no logró apaciguarle la risa.
—No hay nada, Félix. Te vas con las manos vacías, aunque sucias.
Félix tenía la mirada nublada por el sudor pero la pistola apuntaba bien: la mole de
Bernstein era el mejor blanco del mundo.
—Dígame nomás una cosa, doctor, para que no me vaya sin regalo. Después de todo, yo
le dejé ese...
Señaló con la pistola hacia el paquete envuelto en papel periódico. Bernstein hizo un