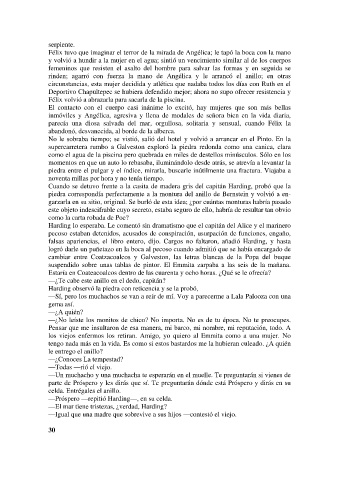Page 73 - La Cabeza de la Hidra
P. 73
serpiente.
Félix tuvo que imaginar el terror de la mirada de Angélica; le tapó la boca con la mano
y volvió a hundir a la mujer en el agua; sintió un vencimiento similar al de los cuerpos
femeninos que resisten el asalto del hombre para salvar las formas y en seguida se
rinden; agarró con fuerza la mano de Angélica y le arrancó el anillo; en otras
circunstancias, esta mujer decidida y atlética que nadaba todos los días con Ruth en el
Deportivo Chapultepec se hubiera defendido mejor; ahora no supo ofrecer resistencia y
Félix volvió a abrazarla para sacarla de la piscina.
El contacto con el cuerpo casi inánime lo excitó, hay mujeres que son más bellas
inmóviles y Angélica, agresiva y llena de modales de señora bien en la vida diaria,
parecía una diosa salvada del mar, orgullosa, solitaria y sensual, cuando Félix la
abandonó, desvanecida, al borde de la alberca.
No le sobraba tiempo; se vistió, salió del hotel y volvió a arrancar en el Pinto. En la
supercarretera rumbo a Galveston exploró la piedra redonda como una canica, clara
como el agua de la piscina pero quebrada en miles de destellos minúsculos. Sólo en los
momentos en que un auto lo rebasaba, iluminándolo desde atrás, se atrevía a levantar la
piedra entre el pulgar y el índice, mirarla, buscarle inútilmente una fractura. Viajaba a
noventa millas por hora y no tenía tiempo.
Cuando se detuvo frente a la casita de madera gris del capitán Harding, probó que la
piedra correspondía perfectamente a la montura del anillo de Bernstein y volvió a en-
garzarla en su sitio, original. Se burló de esta idea; ¿por cuántas monturas habría pasado
este objeto indescifrable cuyo secreto, estaba seguro de ello, habría de resultar tan obvio
como la carta robada de Poe?
Harding lo esperaba. Le comentó sin dramatismo que el capitán del Alice y el marinero
pecoso estaban detenidos, acusados de conspiración, usurpación de funciones, engaño,
falsas apariencias, el libro entero, dijo. Cargos no faltaron, añadió Harding, y hasta
logró darle un puñetazo en la boca al pecoso cuando admitió que se había encargado de
cambiar entre Coatzacoalcos y Galveston, las letras blancas de la Popa del buque
suspendido sobre unas tablas de pintor. El Emmita zarpaba a las seis de la mañana.
Estaría en Coateacoalcos dentro de las cuarenta y ocho horas. ¿Qué se le ofrecía?
—¿Te cabe este anillo en el dedo, capitán?
Harding observó la piedra con reticencia y se la probó,
—Sí, pero los muchachos se van a reír de mí. Voy a parecerme a Lala Palooza con una
gema así.
—¿A quién?
—¿No leíste los monitos de chico? No importa. No es de tu época. No te preocupes.
Pensar que me insultaron de esa manera, mi barco, mi nombre, mi reputación, todo. A
los viejos enfermos los retiran. Amigo, yo quiero al Emmita como a una mujer. No
tengo nada más en la vida. Es como si estos bastardos me la hubieran culeado. ¿A quién
le entrego el anillo?
—¿Conoces La tempestad?
—Todas —rió el viejo.
—Un muchacho y una muchacha te esperarán en el muelle. Te preguntarán si vienes de
parte de Próspero y les dirás que sí. Te preguntarán dónde está Próspero y dirás en su
celda. Entrégales el anillo.
—Próspero —repitió Harding—, en su celda.
—El mar tiene tristezas, ¿verdad, Harding?
—Igual que una madre que sobrevive a sus hijos —contestó el viejo.
30