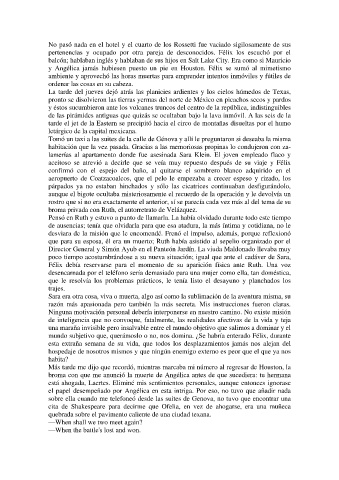Page 85 - La Cabeza de la Hidra
P. 85
No pasó nada en el hotel y el cuarto de los Rossetti fue vaciado sigilosamente de sus
pertenencias y ocupado por otra pareja de desconocidos. Félix los escuchó por el
balcón; hablaban inglés y hablaban de sus hijos en Salt Lake City. Era como si Mauricio
y Angélica jamás hubiesen puesto un pie en Houston. Félix se sumó al mimetismo
ambiente y aprovechó las horas muertas para emprender intentos inmóviles y fútiles de
ordenar las cosas en su cabeza.
La tarde del jueves dejó atrás las planicies ardientes y los cielos húmedos de Texas,
pronto se disolvieron las tierras yermas del norte de México en picachos secos y pardos
y éstos sucumbieron ante los volcanes truncos del centro de la república, indistinguibles
de las pirámides antiguas que quizás se ocultaban bajo la lava inmóvil. A las seis de la
tarde el jet de la Eastern se precipitó hacia el circo de montañas disueltas por el humo
letárgico de la capital mexicana.
Tomó un taxi a las suites de la calle de Génova y allí le preguntaron si deseaba la misma
habitación que la vez pasada. Gracias a las memoriosas propinas lo condujeron con za-
lamerías al apartamento donde fue asesinada Sara Klein. El joven empleado flaco y
aceitoso se atrevió a decirle que se veía muy repuesto después de su viaje y Félix
confirmó con el espejo del baño, al quitarse el sombrero blanco adquirido en el
aeropuerto de Coatzacoalcos, que el pelo le empezaba a crecer espeso y rizado, los
párpados ya no estaban hinchados y sólo las cicatrices continuaban desfigurándolo,
aunque el bigote ocultaba misteriosamente el recuerdo de la operación y le devolvía un
rostro que si no era exactamente el anterior, sí se parecía cada vez más al del tema de su
broma privada con Ruth, el autorretrato de Velázquez.
Pensó en Ruth y estuvo a punto de llamarla. La había olvidado durante todo este tiempo
de ausencias; tenía que olvidarla para que esa atadura, la más íntima y cotidiana, no le
desviara de la misión que le encomendé. Frenó el impulso, además, porque reflexionó
que para su esposa, él era un muerto; Ruth había asistido al sepelio organizado por el
Director General y Simón Ayub en el Panteón Jardín. La viuda Maldonado llevaba muy
poco tiempo acostumbrándose a su nueva situación; igual que ante el cadáver de Sara,
Félix debía reservarse para el momento de su aparición física ante Ruth. Una voz
desencarnada por el teléfono sería demasiado para una mujer como ella, tan doméstica,
que le resolvía los problemas prácticos, le tenía listo el desayuno y planchados los
trajes.
Sara era otra cosa, viva o muerta, algo así como la sublimación de la aventura misma, su
razón más apasionada pero también la más secreta. Mis instrucciones fueron claras.
Ninguna motivación personal debería interponerse en nuestro camino. No existe misión
de inteligencia que no convoque, fatalmente, las realidades afectivas de la vida y teja
una maraña invisible pero insalvable entre el mundo objetivo que salimos a dominar y el
mundo subjetivo que, querámoslo o no, nos domina. ¿Se habría enterado Félix, durante
esta extraña semana de su vida, que todos los desplazamientos jamás nos alejan del
hospedaje de nosotros mismos y que ningún enemigo externo es peor que el que ya nos
habita?
Más tarde me dijo que recordó, mientras marcaba mi número al regresar de Houston, la
broma con que me anunció la muerte de Angélica antes de que sucediera: tu hermana
está ahogada, Laertes. Eliminé mis sentimientos personales, aunque entonces ignorase
el papel desempeñado por Angélica en esta intriga. Por eso, no tuvo que añadir nada
sobre ella cuando me telefoneó desde las suites de Genova, no tuvo que encontrar una
cita de Shakespeare para decirme que Ofelia, en vez de ahogarse, era una muñeca
quebrada sobre el pavimento caliente de una ciudad texana.
—When shall we two meet again?
—When the battle's lost and won.