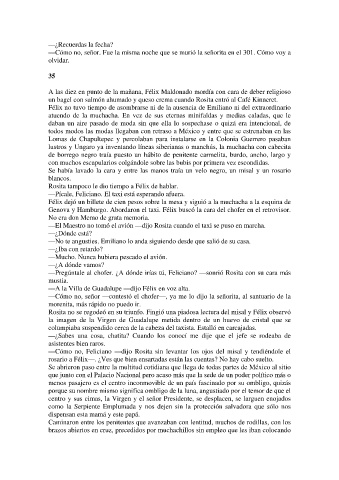Page 94 - La Cabeza de la Hidra
P. 94
—¿Recuerdas la fecha?
—Cómo no, señor. Fue la misma noche que se murió la señorita en el 301. Cómo voy a
olvidar.
35
A las diez en punto de la mañana, Félix Maldonado mordía con cara de deber religioso
un bagel con salmón ahumado y queso crema cuando Rosita entró al Café Kinneret.
Félix no tuvo tiempo de asombrarse ni de la ausencia de Emiliano ni del extraordinario
atuendo de la muchacha. En vez de sus eternas minifaldas y medias caladas, que le
daban un aire pasado de moda sin que ella lo sospechase o quizá era intencional, de
todos modos las modas llegaban con retraso a México y entre que se estrenaban en las
Lomas de Chapultepec y percolaban para instalarse en la Colonia Guerrero pasaban
lustros y Ungaro ya inventando líneas siberianas o manchús, la muchacha con cabecita
de borrego negro traía puesto un hábito de penitente carmelita, burdo, ancho, largo y
con muchos escapularios colgándole sobre las bubis por primera vez escondidas.
Se había lavado la cara y entre las manos traía un velo negro, un misal y un rosario
blancos.
Rosita tampoco le dio tiempo a Félix de hablar.
—Pícale, Feliciano. El taxi está esperando afuera.
Félix dejó un billete de cien pesos sobre la mesa y siguió a la muchacha a la esquina de
Genova y Hamburgo. Abordaron el taxi. Félix buscó la cara del chofer en el retrovisor.
No era don Memo de grata memoria.
—El Maestro no tomó el avión —dijo Rosita cuando el taxi se puso en marcha.
—¿Dónde está?
—No te angusties. Emiliano lo anda siguiendo desde que salió de su casa.
—¿Iba con retardo?
—Mucho. Nunca hubiera pescado el avión.
—¿A dónde vamos?
—Pregúntale al chofer. ¿A dónde irías tú, Feliciano? —sonrió Rosita con su cara más
mustia.
—A la Villa de Guadalupe —dijo Félix en voz alta.
—Cómo no, señor —contestó el chofer—, ya me lo dijo la señorita, al santuario de la
morenita, más rápido no puedo ir.
Rosita no se regodeó en su triunfo. Fingió una piadosa lectura del misal y Félix observó
la imagen de la Virgen de Guadalupe metida dentro de un huevo de cristal que se
columpiaba suspendido cerca de la cabeza del taxista. Estalló en carcajadas.
—¿Sabes una cosa, chatita? Cuando los conocí me dije que el jefe se rodeaba de
asistentes bien raros.
—Cómo no, Feliciano —dijo Rosita sin levantar los ojos del misal y tendiéndole el
rosario a Félix—. ¿Ves que bien ensartadas están las cuentas? No hay cabo suelto.
Se abrieron paso entre la multitud cotidiana que llega de todas partes de México al sitio
que junto con el Palacio Nacional pero acaso más que la sede de un poder político más o
menos pasajero es el centro inconmovible de un país fascinado por su ombligo, quizás
porque su nombre mismo significa ombligo de la luna, angustiado por el temor de que el
centro y sus cimas, la Virgen y el señor Presidente, se desplacen, se larguen enojados
como la Serpiente Emplumada y nos dejen sin la protección salvadora que sólo nos
dispensan esta mamá y este papá.
Caminaron entre los penitentes que avanzaban con lentitud, muchos de rodillas, con los
brazos abiertos en cruz, precedidos por muchachillos sin empleo que les iban colocando