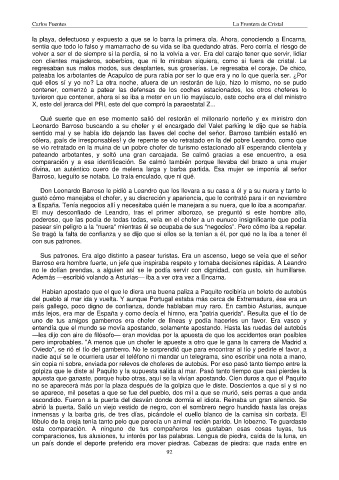Page 92 - La Frontera de Cristal
P. 92
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
la playa, defectuoso y expuesto a que se lo barra la primera ola. Ahora, conociendo a Encarna,
sentía que todo lo falso y mamarracho de su vida se iba quedando atrás. Pero corría el riesgo de
volver a ser el de siempre si la perdía, si no la volvía a ver. Era del carajo tener que servir, lidiar
con clientes majaderos, soberbios, que ni lo miraban siquiera, como si fuera de cristal. Le
regresaban sus malos modos, sus desplantes, sus groserías. Le regresaba el coraje. De chico,
pateaba los arbotantes de Acapulco de pura rabia por ser lo que era y no lo que quería ser. ¿Por
qué ellos sí y yo no? La otra noche, afuera de un restorán de lujo, hizo lo mismo, no se pudo
contener, comenzó a patear las defensas de los coches estacionados, los otros choferes lo
tuvieron que contener, ahora sí se iba a meter en un lío mayúsculo, este coche era el del ministro
X, este del jerarca del PRI, este del que compró la paraestatal Z...
Qué suerte que en ese momento salió del restorán el millonario norteño y ex ministro don
Leonardo Barroso buscando a su chofer y el encargado del Valet parking le dijo que se había
sentido mal y se había ido dejando las llaves del coche del señor. Barroso también estalló en
cólera, ¡país de irresponsables! y de repente se vio retratado en la del pobre Leandro, como que
se vio retratado en la muina de un pobre chofer de turismo estacionado allí esperando clientela y
pateando arbotantes, y soltó una gran carcajada. Se calmó gracias a ese encuentro, a esa
comparación y a esa identificación. Se calmó también porque llevaba del brazo a una mujer
divina, un auténtico cuero de melena larga y barba partida. Esa mujer se imponía al señor
Barroso, lueguito se notaba. Lo traía enculado, que ni qué.
Don Leonardo Barroso le pidió a Leandro que los llevara a su casa a él y a su nuera y tanto le
gustó cómo manejaba el chofer, y su discreción y apariencia, que lo contrató para ir en noviembre
a España. Tenía negocios allí y necesitaba quién le manejara a su nuera, que lo iba a acompañar.
El muy desconfiado de Leandro, tras el primer alborozo, se preguntó si este hombre alto,
poderoso, que las podía de todas todas, veía en el chofer a un eunuco insignificante que podía
pasear sin peligro a la "nuera" mientras él se ocupaba de sus "negocios”. Pero cómo iba a repelar.
Se tragó la falta de confianza y se dijo que si ellos se la tenían a él, por qué no la iba a tener él
con sus patrones.
Sus patrones. Era algo distinto a pasear turistas. Era un ascenso, luego se veía que el señor
Barroso era hombre fuerte, un jefe que inspiraba respeto y tomaba decisiones rápidas. A Leandro
no le dolían prendas, a alguien así se le podía servir con dignidad, con gusto, sin humillarse.
Además —escribió volando a Asturias— iba a ver otra vez a Encarna.
Habían apostado que el que le diera una buena paliza a Paquito recibiría un boleto de autobús
del pueblo al mar ida y vuelta. Y aunque Portugal estaba más cerca de Extremadura, ése era un
país gallego, poco digno de confianza, donde hablaban muy raro. En cambio Asturias, aunque
más lejos, era mar de España y como decía el himno, era "patria querida". Resulta que el tío de
uno de tus amigos gamberros era chofer de líneas y podía hacerles un favor. Era vasco y
entendía que el mundo se movía apostando, solamente apostando. Hasta las ruedas del autobús
—les dijo con aire de filósofo— eran movidas por la apuesta de que los accidentes eran posibles
pero improbables. "A menos que un chofer le apueste a otro que le gana la carrera de Madrid a
Oviedo", se rió el tío del gamberro. No te sorprendió que para encontrar al tío y pedirle el favor, a
nadie aquí se le ocurriera usar el teléfono ni mandar un telegrama, sino escribir una nota a mano,
sin copia ni sobre, enviada por relevos de choferes de autobús. Por eso pasó tanto tiempo entre la
golpiza que le diste al Paquito y la supuesta salida al mar. Pasó tanto tiempo que casi pierdes la
apuesta que ganaste, porque hubo otras, aquí se la vivían apostando. Cien duros a que el Paquito
no se aparecerá más por la plaza después de la golpiza que le diste. Doscientos a que sí y si no
se aparece, mil pesetas a que se fue del pueblo, dos mil a que se murió, seis perras a que anda
escondido. Fueron a la puerta del desván donde dormía el idiota. Reinaba un gran silencio. Se
abrió la puerta. Salió un viejo vestido de negro, con el sombrero negro hundido hasta las orejas
inmensas y la barba gris, de tres días, picándole el cuello blanco de la camisa sin corbata. El
lóbulo de la oreja tenía tanto pelo que parecía un animal recién parido. Un lobezno. Te guardaste
esta comparación. A ninguno de tus compañeros les gustaban esas cosas tuyas, tus
comparaciones, tus alusiones, tu interés por las palabras. Lengua de piedra, caída de la luna, en
un país donde el deporte preferido era mover piedras. Cabezas de piedra: que nada entre en
92