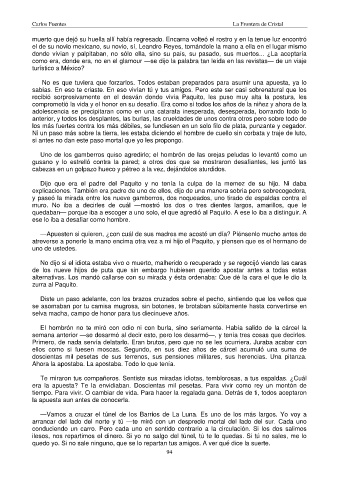Page 94 - La Frontera de Cristal
P. 94
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
muerto que dejó su huella allí había regresado. Encarna volteó el rostro y en la tenue luz encontró
el de su novio mexicano, su novio, sí, Leandro Reyes, tomándole la mano a ella en el lugar mismo
donde vivían y palpitaban, no sólo ella, sino su país, su pasado, sus muertos... ¿La aceptaría
como era, donde era, no en el glamour —se dijo la palabra tan leída en las revistas— de un viaje
turístico a México?
No es que tuviera que forzarlos. Todos estaban preparados para asumir una apuesta, ya lo
sabías. En eso te criaste. En eso vivían tú y tus amigos. Pero este ser casi sobrenatural que los
recibió sorpresivamente en el desván donde vivía Paquito, les puso muy alta la postura, les
comprometió la vida y el honor en su desafío. Era como si todos los años de la niñez y ahora de la
adolescencia se precipitaran como en una catarata inesperada, desesperada, borrando todo lo
anterior, y todos los desplantes, las burlas, las crueldades de unos contra otros pero sobre todo de
los más fuertes contra los más débiles, se fundiesen en un solo filo de plata, punzante y cegador.
Ni un paso más sobre la tierra, les estaba diciendo el hombre de cuello sin corbata y traje de luto,
si antes no dan este paso mortal que yo les propongo.
Uno de los gamberros quiso agredirlo; el hombrón de las orejas peludas lo levantó como un
gusano y lo estrelló contra la pared; a otros dos que se mostraron desafiantes, les juntó las
cabezas en un golpazo hueco y pétreo a la vez, dejándolos aturdidos.
Dijo que era el padre del Paquito y no tenía la culpa de la memez de su hijo. Ni daba
explicaciones. También era padre de uno de ellos, dijo de una manera sobria pero sobrecogedora,
y paseó la mirada entre los nueve gamberros, dos noqueados, uno tirado de espaldas contra el
muro. No iba a decirles de cuál —mostró los dos o tres dientes largos, amarillos, que le
quedaban— porque iba a escoger a uno solo, el que agredió al Paquito. A ese lo iba a distinguir. A
ese lo iba a desafiar como hombre.
—Apuesten si quieren, ¿con cuál de sus madres me acosté un día? Piénsenlo mucho antes de
atreverse a ponerle la mano encima otra vez a mi hijo el Paquito, y piensen que es el hermano de
uno de ustedes.
No dijo si el idiota estaba vivo o muerto, malherido o recuperado y se regocijó viendo las caras
de los nueve hijos de puta que sin embargo hubiesen querido apostar antes a todas estas
alternativas. Los mandó callarse con su mirada y ésta ordenaba: Que dé la cara el que le dio la
zurra al Paquito.
Diste un paso adelante, con los brazos cruzados sobre el pecho, sintiendo que los vellos que
se asomaban por tu camisa mugrosa, sin botones, te brotaban súbitamente hasta convertirse en
selva macha, campo de honor para tus diecinueve años.
El hombrón no te miró con odio ni con burla, sino seriamente. Había salido de la cárcel la
semana anterior —se desarmó al decir esto, pero los desarmó—, y tenía tres cosas que decirles.
Primero, de nada servía delatarlo. Eran brutos, pero que no se les ocurriera. Juraba acabar con
ellos como si fuesen moscas. Segundo, en sus diez años de cárcel acumuló una suma de
doscientas mil pesetas de sus terrenos, sus pensiones militares, sus herencias. Una pitanza.
Ahora la apostaba. La apostaba. Todo lo que tenía.
Te miraron tus compañeros. Sentiste sus miradas idiotas, temblorosas, a tus espaldas. ¿Cuál
era la apuesta? Te la envidiaban. Doscientas mil pesetas. Para vivir como rey un montón de
tiempo. Para vivir. O cambiar de vida. Para hacer la regalada gana. Detrás de ti, todos aceptaron
la apuesta aun antes de conocerla.
—Vamos a cruzar el túnel de los Barrios de La Luna. Es uno de los más largos. Yo voy a
arrancar del lado del norte y tú —te miró con un desprecio mortal del lado del sur. Cada uno
conduciendo un carro. Pero cada uno en sentido contrario a la circulación. Si los dos salimos
ilesos, nos repartimos el dinero. Si yo no salgo del túnel, tú te lo quedas. Si tú no sales, me lo
quedo yo. Si no sale ninguno, que se lo repartan tus amigos. A ver qué dice la suerte.
94