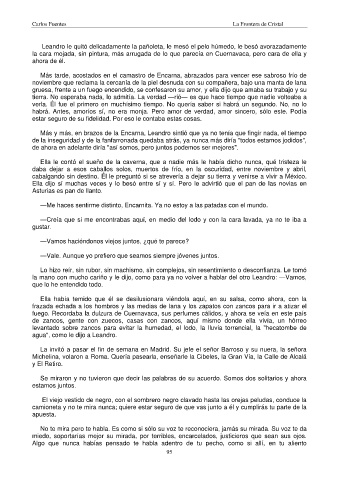Page 95 - La Frontera de Cristal
P. 95
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
Leandro le quitó delicadamente la pañoleta, le mesó el pelo húmedo, le besó avorazadamente
la cara mojada, sin pintura, más arrugada de lo que parecía en Cuernavaca, pero cara de ella y
ahora de él.
Más tarde, acostados en el camastro de Encarna, abrazados para vencer ese sabroso frío de
noviembre que reclama la cercanía de la piel desnuda con su compañera, bajo una manta de lana
gruesa, frente a un fuego encendido, se confesaron su amor, y ella dijo que amaba su trabajo y su
tierra. No esperaba nada, lo admitía. La verdad —rió— es que hace tiempo que nadie volteaba a
verla. Él fue el primero en muchísimo tiempo. No quería saber si habrá un segundo. No, no lo
habrá. Antes, amoríos sí, no era monja. Pero amor de verdad, amor sincero, sólo este. Podía
estar seguro de su fidelidad. Por eso le contaba estas cosas.
Más y más, en brazos de la Encarna, Leandro sintió que ya no tenía que fingir nada, el tiempo
de la inseguridad y de la fanfarronada quedaba atrás, ya nunca más diría "todos estamos jodidos",
de ahora en adelante diría "así somos, pero juntos podemos ser mejores".
Ella le contó el sueño de la caverna, que a nadie más le había dicho nunca, qué tristeza le
daba dejar a esos caballos solos, muertos de frío, en la oscuridad, entre noviembre y abril,
cabalgando sin destino. Él le preguntó si se atrevería a dejar su tierra y venirse a vivir a México.
Ella dijo sí muchas veces y lo besó entre sí y sí. Pero le advirtió que el pan de las novias en
Asturias es pan de llanto.
—Me haces sentirme distinto, Encarnita. Ya no estoy a las patadas con el mundo.
—Creía que si me encontrabas aquí, en medio del lodo y con la cara lavada, ya no te iba a
gustar.
—Vamos haciéndonos viejos juntos, ¿qué te parece?
—Vale. Aunque yo prefiero que seamos siempre jóvenes juntos.
Lo hizo reír, sin rubor, sin machismo, sin complejos, sin resentimiento o desconfianza. Le tomó
la mano con mucho cariño y le dijo, como para ya no volver a hablar del otro Leandro: —Vamos,
que lo he entendido todo.
Ella había temido que él se desilusionara viéndola aquí, en su salsa, como ahora, con la
frazada echada a los hombros y las medias de lana y los zapatos con zancos para ir a atizar el
fuego. Recordaba la dulzura de Cuernavaca, sus perfumes cálidos, y ahora se veía en este país
de zancos, gente con zuecos, casas con zancos, aquí mismo donde ella vivía, un hórreo
levantado sobre zancos para evitar la humedad, el lodo, la lluvia torrencial, la "hecatombe de
agua", como le dijo a Leandro.
La invitó a pasar el fin de semana en Madrid. Su jefe el señor Barroso y su nuera, la señora
Michelina, volaron a Roma. Quería pasearla, enseñarle la Cibeles, la Gran Vía, la Calle de Alcalá
y El Retiro.
Se miraron y no tuvieron que decir las palabras de su acuerdo. Somos dos solitarios y ahora
estamos juntos.
El viejo vestido de negro, con el sombrero negro clavado hasta las orejas peludas, conduce la
camioneta y no te mira nunca; quiere estar seguro de que vas junto a él y cumplirás tu parte de la
apuesta.
No te mira pero te habla. Es como si sólo su voz te reconociera, jamás su mirada. Su voz te da
miedo, soportarías mejor su mirada, por terribles, encarcelados, justicieros que sean sus ojos.
Algo que nunca habías pensado te habla adentro de tu pecho, como si allí, en tu aliento
95