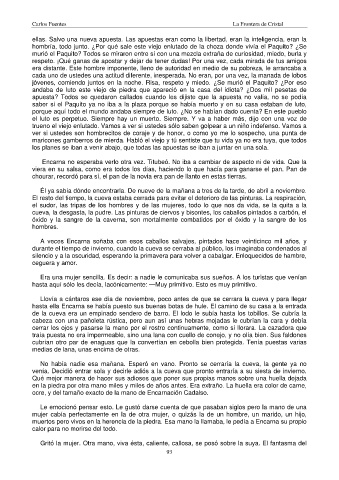Page 93 - La Frontera de Cristal
P. 93
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
ellas. Salvo una nueva apuesta. Las apuestas eran como la libertad, eran la inteligencia, eran la
hombría, todo junto. ¿Por qué sale este viejo enlutado de la choza donde vivía el Paquito? ¿Se
murió el Paquito? Todos se miraron entre sí con una mezcla extraña de curiosidad, miedo, burla y
respeto. ¡Qué ganas de apostar y dejar de tener dudas! Por una vez, cada mirada de tus amigos
era distante. Este hombre imponente, lleno de autoridad en medio de su pobreza, le arrancaba a
cada uno de ustedes una actitud diferente, inesperada. No eran, por una vez, la manada de lobos
jóvenes, comiendo juntos en la noche. Risa, respeto y miedo. ¿Se murió el Paquito? ¿Por eso
andaba de luto este viejo de piedra que apareció en la casa del idiota? ¿Dos mil pesetas de
apuesta? Todos se quedaron callados cuando les dijiste que la apuesta no valía, no se podía
saber si el Paquito ya no iba a la plaza porque se había muerto y en su casa estaban de luto,
porque aquí todo el mundo andaba siempre de luto. ¿No se habían dado cuenta? En este pueblo
el luto es perpetuo. Siempre hay un muerto. Siempre. Y va a haber más, dijo con una voz de
trueno el viejo enlutado. Vamos a ver si ustedes sólo saben golpear a un niño indefenso. Vamos a
ver si ustedes son hombrecitos de coraje y de honor, o como yo me lo sospecho, una punta de
maricones gamberros de mierda. Habló el viejo y tú sentiste que tu vida ya no era tuya, que todos
los planes se iban a venir abajo, que todas las apuestas se iban a juntar en una sola.
Encarna no esperaba verlo otra vez. Titubeó. No iba a cambiar de aspecto ni de vida. Que la
viera en su salsa, como era todos los días, haciendo lo que hacía para ganarse el pan. Pan de
chourar, recordó para sí, el pan de la novia era pan de llanto en estas tierras.
Él ya sabía dónde encontrarla. De nueve de la mañana a tres de la tarde, de abril a noviembre.
El resto del tiempo, la cueva estaba cerrada para evitar el deterioro de las pinturas. La respiración,
el sudor, las tripas de los hombres y de las mujeres, todo lo que nos da vida, se la quita a la
cueva, la desgasta, la pudre. Las pinturas de ciervos y bisontes, los caballos pintados a carbón, el
óxido y la sangre de la caverna, son mortalmente combatidos por el óxido y la sangre de los
hombres.
A veces Encarna soñaba con esos caballos salvajes, pintados hace veinticinco mil años, y
durante el tiempo de invierno, cuando la cueva se cerraba al público, los imaginaba condenados al
silencio y a la oscuridad, esperando la primavera para volver a cabalgar. Enloquecidos de hambre,
ceguera y amor.
Era una mujer sencilla. Es decir: a nadie le comunicaba sus sueños. A los turistas que venían
hasta aquí sólo les decía, lacónicamente: —Muy primitivo. Esto es muy primitivo.
Llovía a cántaros ese día de noviembre, poco antes de que se cerrara la cueva y para llegar
hasta ella Encarna se había puesto sus buenas botas de hule. El camino de su casa a la entrada
de la cueva era un empinado sendero de barro. El lodo le subía hasta los tobillos. Se cubría la
cabeza con una pañoleta rústica, pero aun así unas hebras mojadas le cubrían la cara y debía
cerrar los ojos y pasarse la mano por el rostro continuamente, como si llorara. La cazadora que
traía puesta no era impermeable, sino una lana con cuello de conejo, y no olía bien. Sus faldones
cubrían otro par de enaguas que la convertían en cebolla bien protegida. Tenía puestas varias
medias de lana, unas encima de otras.
No había nadie esa mañana. Esperó en vano. Pronto se cerraría la cueva, la gente ya no
venía. Decidió entrar sola y decirle adiós a la cueva que pronto entraría a su siesta de invierno.
Qué mejor manera de hacer sus adioses que poner sus propias manos sobre una huella dejada
en la piedra por otra mano miles y miles de años antes. Era extraño. La huella era color de carne,
ocre, y del tamaño exacto de la mano de Encarnación Cadalso.
Le emocionó pensar esto. Le gustó darse cuenta de que pasaban siglos pero la mano de una
mujer cabía perfectamente en la de otra mujer, o quizás la de un hombre, un marido, un hijo,
muertos pero vivos en la herencia de la piedra. Esa mano la llamaba, le pedía a Encarna su propio
calor para no morirse del todo.
Gritó la mujer. Otra mano, viva ésta, caliente, callosa, se posó sobre la suya. El fantasma del
93