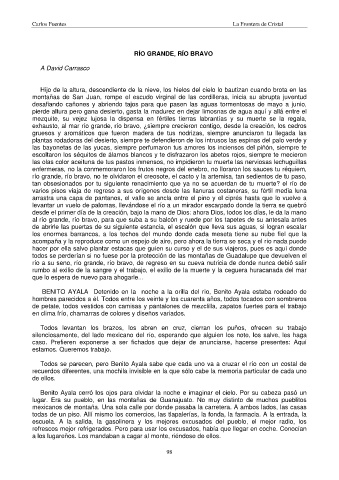Page 98 - La Frontera de Cristal
P. 98
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
RÍO GRANDE, RÍO BRAVO
A David Carrasco
Hijo de la altura, descendiente de la nieve, los hielos del cielo lo bautizan cuando brota en las
montañas de San Juan, rompe el escudo virginal de las cordilleras, inicia su abrupta juventud
desafiando cañones y abriendo tajos para que pasen las aguas tormentosas de mayo a junio,
pierde altura pero gana desierto, gasta la madurez en dejar limosnas de agua aquí y allá entre el
mezquite, su vejez lujosa la dispensa en fértiles tierras labrantías y su muerte se la regala,
exhausto, al mar río grande, río bravo, ¿siempre crecieron contigo, desde la creación, los cedros
gruesos y aromáticos que fueron madera de tus nodrizas, siempre anunciaron tu llegada las
plantas rodadoras del desierto, siempre te defendieron de los intrusos las espinas del palo verde y
las bayonetas de las yucas, siempre perfumaron tus amores los inciensos del piñón, siempre te
escoltaron los séquitos de álamos blancos y te disfrazaron los abetos rojos, siempre te mecieron
las olas color aceituna de tus pastos inmensos, no impidieron tu muerte las nerviosas lechuguillas
enfermeras, no la conmemoraron los frutos negros del enebro, no lloraron los sauces tu réquiem,
río grande, río bravo, no te olvidaron el creosote, el cacto y la artemisa, tan sedientos de tu paso,
tan obsesionados por tu siguiente renacimiento que ya no se acuerdan de tu muerte? el río de
varios pisos viaja de regreso a sus orígenes desde las llanuras costaneras, su fértil media luna
arrastra una capa de pantanos, el valle se ancla entre el pino y el ciprés hasta que lo vuelve a
levantar un vuelo de palomas, llevándose el río a un mirador escarpado donde la tierra se quebró
desde el primer día de la creación, bajo la mano de Dios: ahora Dios, todos los días, le da la mano
al río grande, río bravo, para que suba a su balcón y ruede por los tapetes de su antesala antes
de abrirle las puertas de su siguiente estancia, el escalón que lleva sus aguas, si logran escalar
los enormes barrancos, a los techos del mundo donde cada meseta tiene su nube fiel que la
acompaña y la reproduce como un espejo de aire, pero ahora la tierra se seca y el río nada puede
hacer por ella salvo plantar estacas que guíen su curso y el de sus viajeros, pues es aquí donde
todos se perderían si no fuese por la protección de las montañas de Guadalupe que devuelven el
río a su seno, río grande, río bravo, de regreso en su cueva nutricia de donde nunca debió salir
rumbo al exilio de la sangre y el trabajo, el exilio de la muerte y la ceguera huracanada del mar
que lo espera de nuevo para ahogarle...
BENITO AYALA Detenido en la noche a la orilla del río, Benito Ayala estaba rodeado de
hombres parecidos a él. Todos entre los veinte y los cuarenta años, todos tocados con sombreros
de petate, todos vestidos con camisas y pantalones de mezclilla, zapatos fuertes para el trabajo
en clima frío, chamarras de colores y diseños variados.
Todos levantan los brazos, los abren en cruz, cierran los puños, ofrecen su trabajo
silenciosamente, del lado mexicano del río, esperando que alguien los note, los salve, les haga
caso. Prefieren exponerse a ser fichados que dejar de anunciarse, hacerse presentes: Aquí
estamos. Queremos trabajo.
Todos se parecen, pero Benito Ayala sabe que cada uno va a cruzar el río con un costal de
recuerdos diferentes, una mochila invisible en la que sólo cabe la memoria particular de cada uno
de ellos.
Benito Ayala cerró los ojos para olvidar la noche e imaginar el cielo. Por su cabeza pasó un
lugar. Era su pueblo, en las montañas de Guanajuato. No muy distinto de muchos pueblitos
mexicanos de montaña. Una sola calle por donde pasaba la carretera. A ambos lados, las casas
todas de un piso. Allí mismo los comercios, las tlapalerías, la fonda, la farmacia. A la entrada, la
escuela. A la salida, la gasolinera y los mejores excusados del pueblo, el mejor radio, los
refrescos mejor refrigerados. Pero para usar los excusados, había que llegar en coche. Conocían
a los lugareños. Los mandaban a cagar al monte, riéndose de ellos.
98