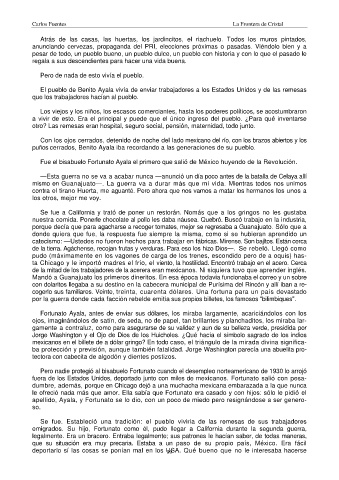Page 99 - La Frontera de Cristal
P. 99
Carlos Fuentes La Frontera de Cristal
Atrás de las casas, las huertas, los jardincitos, el riachuelo. Todos los muros pintados,
anunciando cervezas, propaganda del PRI, elecciones próximas o pasadas. Viéndolo bien y a
pesar de todo, un pueblo bueno, un pueblo dulce, un pueblo con historia y con lo que el pasado le
regala a sus descendientes para hacer una vida buena.
Pero de nada de esto vivía el pueblo.
El pueblo de Benito Ayala vivía de enviar trabajadores a los Estados Unidos y de las remesas
que los trabajadores hacían al pueblo.
Los viejos y los niños, los escasos comerciantes, hasta los poderes políticos, se acostumbraron
a vivir de esto. Era el principal y puede que el único ingreso del pueblo. ¿Para qué inventarse
otro? Las remesas eran hospital, seguro social, pensión, maternidad, todo junto.
Con los ojos cerrados, detenido de noche del lado mexicano del río, con los brazos abiertos y los
puños cerrados, Benito Ayala iba recordando a las generaciones de su pueblo.
Fue el bisabuelo Fortunato Ayala el primero que salió de México huyendo de la Revolución.
—Esta guerra no se va a acabar nunca —anunció un día poco antes de la batalla de Celaya allí
mismo en Guanajuato—. La guerra va a durar más que mi vida. Mientras todos nos unimos
contra el tirano Huerta, me aguanté. Pero ahora que nos vamos a matar los hermanos los unos a
los otros, mejor me voy.
Se fue a California y trató de poner un restorán. Nomás que a los gringos no les gustaba
nuestra comida. Ponerle chocolate al pollo les daba náusea. Quebró. Buscó trabajo en la industria,
porque decía que para agacharse a recoger tomates, mejor se regresaba a Guanajuato. Sólo que a
donde quiera que fue, la respuesta fue siempre la misma, como si se hubieran aprendido un
catecismo: —Ustedes no fueron hechos para trabajar en fábricas. Mírense. Son bajitos. Están cerca
de la tierra. Agáchense, recojan frutas y verduras. Para eso los hizo Dios—. Se rebeló. Llegó como
pudo (máximamente en los vagones de carga de los trenes, escondido pero de a oquis) has-
ta Chicago y le importó madres el frío, el viento, la hostilidad. Encontró trabajo en el acero. Cerca
de la mitad de los trabajadores de la acerera eran mexicanos. Ni siquiera tuvo que aprender inglés.
Mandó a Guanajuato los primeros dineritos. En esa época todavía funcionaba el correo y un sobre
con dolaritos llegaba a su destino en la cabecera municipal de Purísima del Rincón y allí iban a re-
cogerlo sus familiares. Veinte, treinta, cuarenta dólares. Una fortuna para un país devastado
por la guerra donde cada facción rebelde emitía sus propios billetes, los famosos "bilimbiques".
Fortunato Ayala, antes de enviar sus dólares, los miraba largamente, acariciándolos con los
ojos, imaginándolos de satín, de seda, no de papel, tan brillantes y planchaditos, los miraba lar-
gamente a contraluz, como para asegurarse de su validez y aun de su belleza verde, presidida por
Jorge Washington y el Ojo de Dios de los Huicholes. ¿Qué hacía el símbolo sagrado de los indios
mexicanos en el billete de a dólar gringo? En todo caso, el triángulo de la mirada divina significa-
ba protección y previsión, aunque también fatalidad. Jorge Washington parecía una abuelita pro-
tectora con cabecita de algodón y dientes postizos.
Pero nadie protegió al bisabuelo Fortunato cuando el desempleo norteamericano de 1930 lo arrojó
fuera de los Estados Unidos, deportado junto con miles de mexicanos. Fortunato salió con pesa-
dumbre, además, porque en Chicago dejó a una muchacha mexicana embarazada a la que nunca
le ofreció nada más que amor. Ella sabía que Fortunato era casado y con hijos: sólo le pidió el
apellido, Ayala, y Fortunato se lo dio, con un poco de miedo pero resignándose a ser genero-
so.
Se fue. Estableció una tradición: el pueblo viviría de las remesas de sus trabajadores
emigrados. Su hijo, Fortunato como él, pudo llegar a California durante la segunda guerra,
legalmente. Era un bracero. Entraba legalmente; sus patrones le hacían saber, de todas maneras,
que su situación era muy precaria. Estaba a un paso de su propio país, México. Era fácil
deportarlo sí las cosas se ponían mal en los USA. Qué bueno que no le interesaba hacerse
99